El poder del corazón
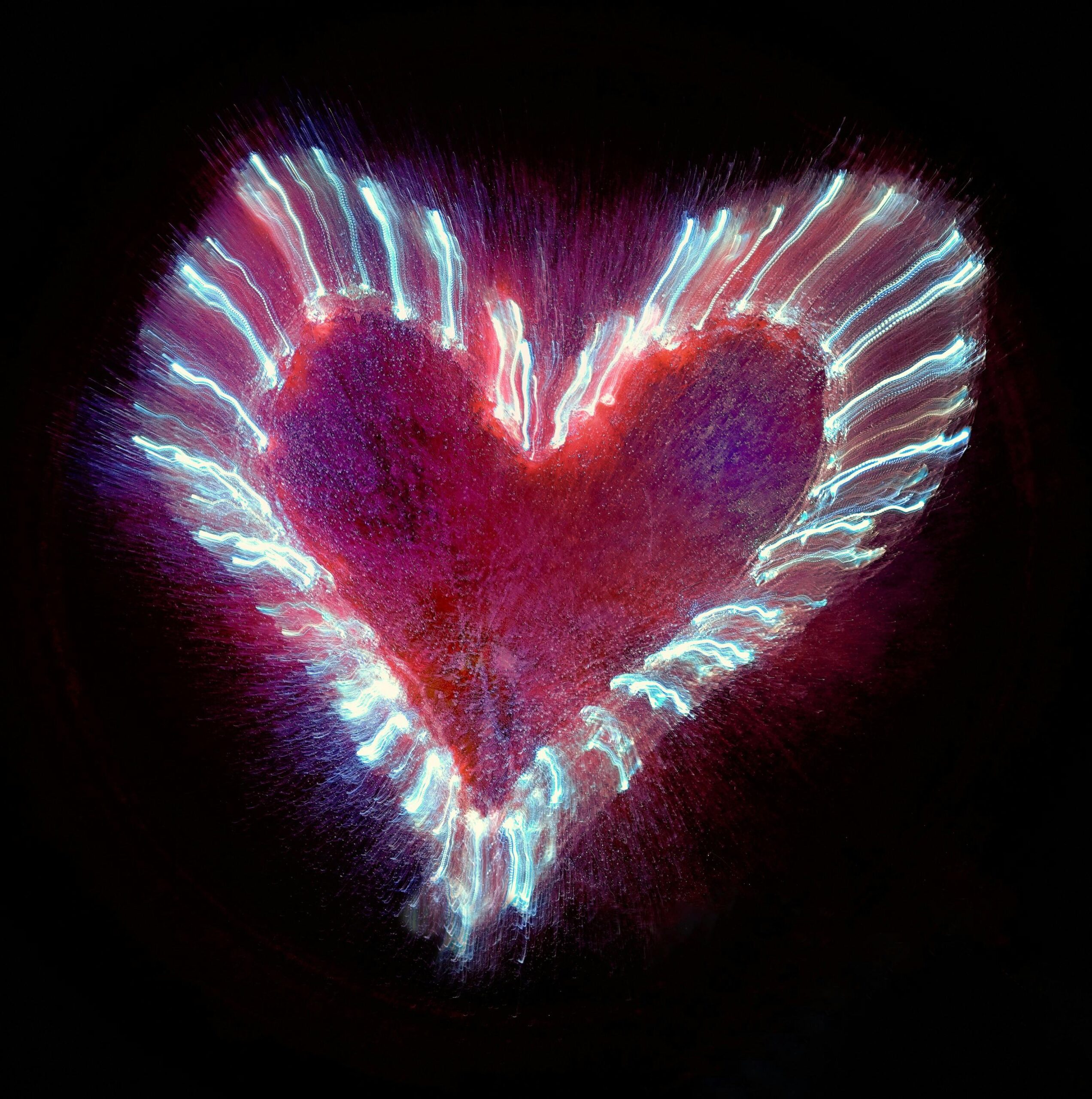
Adrián, mi hermano, tenía la suerte, que no muchos poseen, de ser una persona muy querida por quienes lo conocían, y no es una apreciación subjetiva de hermana. Vivió feliz y con pasión, gozó cada instante de sus 41 años de vida. Y aunque hace diez años que murió en un accidente de moto, con frecuencia la familia –hermanos, esposa, hijos, cuñados y amigos– recibe comentarios cariñosos, alegres y auténticos sobre el enorme corazón y la capacidad de empatía que tenía con la gente, sin importar la cercanía, el tipo de relación o la jerarquía de quien se tratara.
Hoy que lo veo a distancia, estoy convencida de que el secreto de Adrián para recibir y sembrar tanto afecto es que vivió desde el corazón. ¿En qué otro lugar se gesta la pasión, el amor, el gozo, la compasión o la generosidad que lo caracterizaban?
Él intuyó el poder que el corazón tiene, más allá de la función mecánica que cumple de manera eficiente para mantenernos vivos. Vislumbró la gran fuerza trascendental del órgano que se asocia, por lo general, con cosas cursis.
